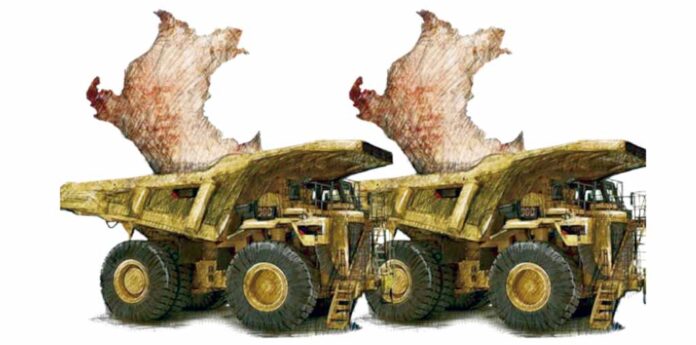Roberto Abusada Salah, Presidente del IPE
El conflicto minero en Apurímac, que llena páginas de diarios y espacios de radio y televisión, no es otra cosa que el reflejo de las dificultades de un Estado que no encuentra fórmulas de organización política, económica y social para escapar de su deplorable condición de inoperancia. Las noticias que traen los medios de comunicación estos días solo hablan de los síntomas de una enfermedad. Pero poco o nada nos dicen del origen de tales síntomas: un Estado disfuncional, ignorante y ausente.
Nuestro Estado es hoy 2,2 veces más grande que el de hace tan solo una década y, paradójicamente, tenemos un Estado que es más disfuncional, más ignorante y menos presente que el que teníamos en el 2008.
El gasto del Estado ha podido crecer principalmente gracias al enorme crecimiento que produjeron las reformas económicas de los 90 y que alejaron al Perú del estatismo. Pero lejos de modernizarse y volverse más eficiente, el Estado ha fracasado en acompañar el crecimiento económico con mejores servicios de salud, educación, seguridad o justicia para los habitantes. Ciertamente, los peruanos tienen un mejor nivel de vida hoy que hace 10 años, pero tal mejoría se debe menos al Estado que al empleo que ha creado el sector privado y a la productividad que han generado servicios como la electricidad, la telefonía fija y, sobre todo, la masificación del celular. Servicios que provee la empresa privada.
Han sido sectores como la minería y la agricultura moderna los que más han contribuido a descentralizar el crecimiento y reducir la pobreza en los lugares más aislados del país.
El crecimiento explosivo de la burocracia estatal, lejos de potenciar el crecimiento, lo ha entorpecido con su maraña de trámites y permisos.
Durante la década que terminó en el 2013, el tamaño de la economía peruana creció en un 86%. Hoy le tomará exactamente el doble de tiempo repetir este resultado con las tasas actuales de crecimiento. Mientras tanto, las necesidades de nuevos empleos crecen sin cesar. El crecimiento económico, lejos de producir modernidad en el Estado, ha generado corrupción y despilfarro. El proceso de descentralización, en lugar de llevar al Estado más cerca de la gente, se ha convertido en oportunidad de acceso a un cargo, y –en no pocos casos– en el botín al que se puede acceder haciéndose de un puesto en un municipio o en un gobierno regional. En las elecciones municipales y regionales pasadas, el número de candidatos que aspiraron a una posición en esos niveles de gobierno llegó a la inusitada cifra de 113.469 personas, mientras que la autoridad electoral anunciaba, con gran naturalidad, que había 2.251 candidatos con antecedentes penales. Por otro lado, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción contaba a 426 alcaldes distritales involucrados en procesos de corrupción y a más de la mitad de todos los alcaldes provinciales en la misma situación en el 2017. Y ni qué decir de los gobernadores regionales.
La situación de creciente conflicto social que vive el país es precisamente producto de esa letal combinación entre más riqueza y un Estado que, siendo también más rico, ha fracasado en proveer servicios, promover ciudadanía y producir leyes sencillas pero de cumplimiento ineludible. Peor aun, el Estado es hoy profundamente discriminatorio, algo que se refleja hasta en su lenguaje: por algo hace diferencia entre ricos y pobres, llamando ciudadanos a los primeros y pobladores a los segundos. No debe sorprender luego que el gobierno reporte entre 180 y 200 conflictos sociales vigentes en cualquier día del año.
En el ámbito de la minería, es casi imposible que no se presente el conflicto, sobre todo dada la localización remota de la industria minera. Los motivos son generalmente problemas ambientales (reales o ficticios), el uso del agua, las demandas de los ciudadanos, las promesas incumplidas o el resultado de la actividad ideológica o criminal de una industria antiminera que ya está bien establecida en el Perú. Pero el Estado, lejos de actuar, torpe y tardíamente debe concentrarse en proteger la que quizás sea la principal fuente potencial de progreso de la nación. El Estado es el principal responsable del conflicto.
Gobernar no es necesariamente ceder ni reprimir. Es escoger el camino necesario aun si este es difícil e impopular. ¿Por qué, por ejemplo, imitamos con diligencia y empeño las políticas antielusivas o las leyes sobre fusiones de empresas aplicadas por los países de la OCDE y nos inhibimos de imitar sus reglas de flexibilidad laboral? ¿Por qué no acompañamos a la inversión minera incipiente con la presencia del Estado en lugar de solo acudir a apagar incendios? Es momento de que el Estado ponga en el primer lugar de su agenda la tarea de reformarse a sí mismo.